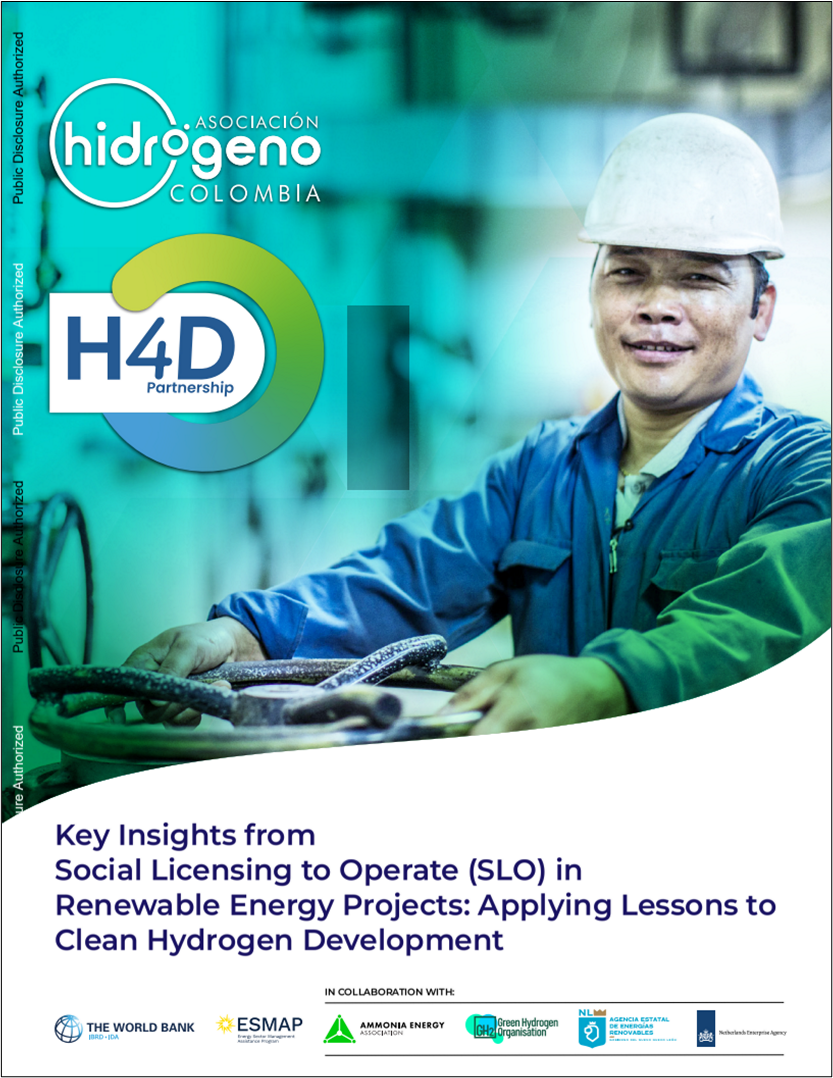
El desarrollo de proyectos de energía renovable enfrenta no solo retos tecnológicos y económicos, sino también sociales y políticos. En este panorama, la aceptación comunitaria adquiere un peso determinante, pues sin ella resulta difícil garantizar la viabilidad a largo plazo de las inversiones. La llamada licencia social para operar se configura como un contrato implícito entre empresas, gobiernos y comunidades, donde la confianza, la transparencia y la percepción de justicia definen el grado de apoyo o rechazo hacia nuevas infraestructuras. La transición hacia energías limpias, que se proyecta como respuesta a la crisis climática y a la necesidad de diversificar matrices energéticas, está transformando las dinámicas de interacción entre actores. Las comunidades locales ya no se limitan a ser receptoras pasivas de proyectos, sino que reclaman voz y poder de decisión en las etapas de diseño, ejecución y operación. En este sentido, la participación temprana se presenta como un mecanismo capaz de reducir tensiones, anticipar conflictos y generar beneficios compartidos. La evidencia indica que los proyectos que incorporan canales de diálogo desde su fase inicial logran establecer relaciones más sólidas y duraderas con sus entornos.
El hidrógeno limpio se perfila como una de las tecnologías emergentes con mayor potencial para descarbonizar sectores difíciles de electrificar, como la industria pesada o el transporte de larga distancia. No obstante, su implementación masiva dependerá de la capacidad de integrar expectativas sociales en el proceso de despliegue. La magnitud de las infraestructuras necesarias, la competencia por el uso del suelo y del agua, así como las incertidumbres sobre impactos ambientales, son elementos que pueden generar resistencia si no se gestionan adecuadamente. En consecuencia, los proyectos de hidrógeno deben apoyarse en prácticas de gobernanza participativa que ofrezcan certidumbre y promuevan la distribución equitativa de beneficios. La licencia social no se reduce a la ausencia de oposición, sino que implica un nivel dinámico de aceptación que puede variar en el tiempo. Cuando las comunidades perciben que los compromisos asumidos se cumplen y que sus preocupaciones son atendidas, la relación se fortalece. Por el contrario, la falta de transparencia o la percepción de beneficios concentrados en pocos actores tiende a erosionar la confianza y alimentar la oposición. Por ello, las estrategias de comunicación no deben limitarse a transmitir información, sino que deben fomentar espacios bidireccionales donde se reconozca el conocimiento local y se valoren las prioridades comunitarias.
Asimismo, el acceso justo a los beneficios económicos se convierte en un factor decisivo. La creación de empleo local, las oportunidades de capacitación, las inversiones en servicios comunitarios y la posibilidad de participación en la propiedad de proyectos representan mecanismos para consolidar apoyos. Estas medidas no solo fortalecen la aceptación social, sino que también generan un sentido de corresponsabilidad en torno a la transición energética. En paralelo, los marcos regulatorios pueden desempeñar un rol habilitador, al establecer requisitos de consulta, transparencia en la toma de decisiones y mecanismos de compensación. Otro aspecto a considerar es la dimensión cultural. La instalación de proyectos de gran escala en territorios con fuerte identidad histórica o en comunidades indígenas puede generar tensiones si no se reconocen adecuadamente sus valores y formas de organización. En tales contextos, la construcción de confianza requiere una aproximación sensible y un respeto activo hacia tradiciones y formas de vida.
El caso del hidrógeno limpio ilustra cómo la innovación tecnológica necesita ir acompañada de innovación social. No basta con demostrar su viabilidad técnica o económica; resulta imprescindible crear un ecosistema de gobernanza que legitime el proceso y que distribuya riesgos y beneficios de manera equitativa. Solo así se podrá asegurar que la transición energética avance de manera sostenible y con legitimidad social. De esta forma, la licencia social se consolida como un pilar en la transformación energética contemporánea. No es un requisito formal, sino una construcción dinámica que combina confianza, legitimidad y beneficios tangibles para las comunidades. Su integración en los proyectos de energía renovable, y en particular en los de hidrógeno limpio, constituye una condición para que la transición no solo sea tecnológica, sino también justa e inclusiva.
Para leer más ingrese a:
https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/d7c6dab5-77b7-444e-9182-3bf329ca8749
https://openknowledge.worldbank.org/bitstreams/8bd582c9-2401-4385-8513-e687e48b7a81/download
Compartir artículo

Para información general sobre la organización: difusion@colombiainteligente.org | Dirección: Edf. TecnoParque Cr 46#56-11 Piso 13 | Medellín – Colombia
Teléfono: +57-4-4441211 Ext. 171 | FAX: +57-4-4440460
Los documentos se clasifican en varios colores tipo semáforo tecnológico que indican el nivel de implementación de la tecnología en el país
Tecnología en investigación que no ha sido estudiado o reglamentado por entidades del sector.
La tecnología se aplica de manera focal y se encuentra en estudio por parte de las entidades del sector.
La tecnología se aplica de manera escalable y se encuentran políticas y regulaciones focales establecidas.
La tecnología se aplica a través de servicios y se encuentran políticas y regulaciones transversales establecidas.
La tecnología se aplica de manera generalizada y se tiene un despliegue masivo de esta.
Para acceder a todos los documentos publicados y descargarlos ingresa aquí